“La tumba de Lenin”. David Remnick:
Esther no tenía la menor idea de dónde había muerto su abuelo ni de dónde lo habían enterrado. Lo más probable es que le dispararan en la nuca. Y que estuviera enterrado en una fosa común en las inmediaciones de la ciudad de Gorky. Se lo imaginaba, pero no lo sabía.
En la Unión Soviética, imperio de supervivientes del Holocausto y de hijos de supervivientes, esta incertidumbre corrosiva era una condición normal de la vida. Como escribió Hanna Arendt: “El campo de concentración, al convertir la muerte en sí en algo anónimo (haciendo imposible averiguar si un prisionero estaba vivo o muerto), le robaba a la muerte su condición de punto y final a una vida de plenitud”.
No estoy seguro de haber conocido siquiera a una persona sin un abuelo, sin uno de sus padres, sin un hijo, sin alguien penando en sus sueños, aún fantasmal por no poder fijar su muerte en el tiempo y el espacio. El superviviente puede por lo general imaginar la muerte de manera genérica (el delantal de plástico negro del verdugo, la fosa en el lodo helado). Pero el sufrimiento continúa por no haber un final. Es como si el régimen fuera culpable de dos crímenes a gran escala: el asesinato y el asalto interminable contra la memoria. Al hacer de la historia un secreto, el Kremlin transformó a sus súbditos en seres un poco más enfermos, un poco más desesperados.
Ángeles Carpeño, descendiente de una familia en la que seis personas fueron asesinadas en el franquismo.
“Hay quien se empeña en que nos olvidemos de los desaparecidos, de los secuestrados, de los asesinados impunemente. Que no tengan ningún miedo, no somos como ellos, sólo pedimos respeto para aquellas vidas. Es un acto de justicia y reconocimiento que todos les debemos”.
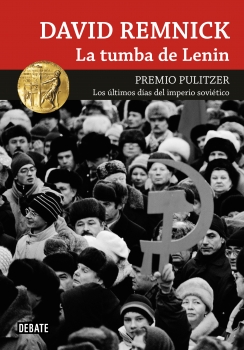

No hay comentarios:
Publicar un comentario